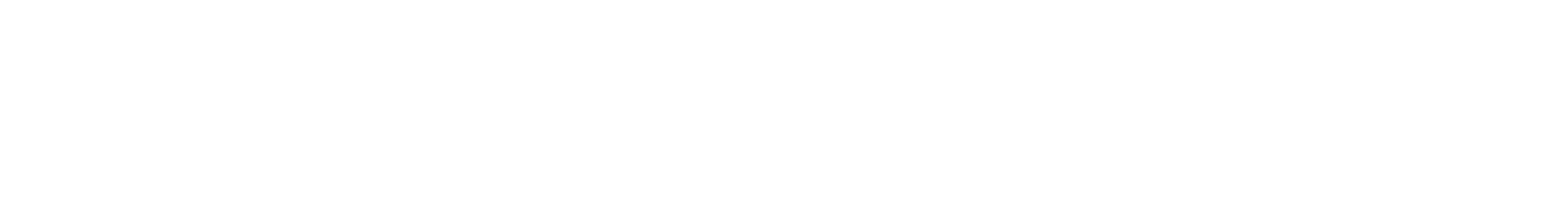I
Cuenta Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés en su Historia General y Natural de las Indias que en cierta ocasión Rodrigo de Bastidas, primer obispo de la diócesis de Venezuela (1534-1542) e hijo del conquistador del mismo nombre, al acusar a un indio por su mal comportamiento, le recriminaba: “Dime, bellaco, ¿por qué haces estas cosas?”, a lo que respondió el indio: “¿No ves tú, señor, que me voy haciendo cristiano?”.
Testimonios como este abundan en las crónicas españolas de la época y en la memoria histórica de los pueblos indígenas del continente. El incidente no fue el primero ni el último entre los que desde el comienzo de la conquista española antagonizaron dos visiones de lo natural y de lo humano, una decidida a imponerse sobre la otra: la del colonizador europeo fundada en el individualismo supremacista y la del indígena, basada en valores colectivistas.
Tampoco estuvo esta última sustraída de afanes de dominio, conflictos o confrontaciones (supuestos o presentes en todo grupo social) ni sus formas de vida representaban el paraíso terrenal que el imaginario europeo robusteciera tras los edulcorados informes que desde las cartas y diarios de Colón enviaban los primeros expedicionarios.
Se trataba simplemente de dos concepciones sobre la función de vivir. Laurette Séjourné, en sus investigaciones sobre el universo indígena mesoamericano —y podemos extender muchas de sus apreciaciones a otras sociedades colectivistas en el resto del mundo— alude incluso a las realizaciones personales en el interior de la misma, basadas en un profundo arraigo del individuo en la comunidad y en valores como la solidaridad y el interés colectivo, por lo cual no resulta extraño, agrega, que gozaran desde la antigüedad no solo de salud física y mental, sino de una independencia personal, una seguridad y unos ocios que implicaban un sabio reparto de los recursos y una integración al común que en nuestros días parecería utópica.
II
Al llegar en 1606 los primeros expedicionarios ingleses a las costas de Norteamérica fueron recibidos por los aborígenes, como lo habían sido los españoles en las Antillas, con expansivas muestras de hospitalidad.
Transcurridos los días, en la medida en que los visitantes conocen costumbres y manifestaciones culturales de sus anfitriones, muestran propósitos distintos a los de su llegada. Aducen y pretenden privilegios de amos y señores y abusan de la buena fe de quienes los acogieron sin reservas. Dicen ser y se sienten superiores y por tal razón fundan poblado aparte en forma de fortaleza rudimentaria, en una región que Walter Raleigh había bautizado, en 1583, con el nombre de Virginia, en homenaje a la reina y supuesta virgen Elizabeth, y lo llaman Jamestown.
Así comienza la inimaginable tragedia para quienes entonces y tal vez nunca llegaron a comprender las causas de aquella desmesura fundada en la codicia, ni el por qué de los absurdos requerimientos y ambiciones de los recién llegados por el oro y las tierras.
Lo entenderán mejor cuando intimidados por el poder de las armas se convencen de que sus huéspedes se apoderaban de sus territorios —que dijeron comprarles— e intentan convertirlos en vasallos.
En 1620, al arribar los peregrinos del Mayflower (navío de nombre paradójico que en vez de flores de mayo desembarca un centenar de puritanos y protestantes calvinistas aferrados a sus biblias) ya estaba escrito que poco después, con la llegada de nuevos contingentes de colonizadores, se iniciaría la cruzada de exterminio en la costa del noreste.

Y así fue.
En 1637, con una tropa de fanáticos bien armados, el capitán John Mason cae sobre un poblado de los indios pequots y le prenden fuego mientras estos duermen en sus tipis o tiendas portátiles de cuero. Más de quinientos indios, incluyendo niños, arden en las llamas sin saber de dónde ni por qué los asesinan. “Gracias a Dios había más indios que de costumbre”, dice Mason en su informe.
A partir de ese día, en tortuosa y larga lucha, los pueblos nativos resistirán de mil maneras a los invasores librando más de un centenar de guerras y mal armadas escaramuzas. Salvo una que otra victoria parcial, todas las perdieron. La falta de unidad de acción, consecuencia de la propia diversidad lingüística, más la inferioridad de sus armas y equipamiento, sustentaron la debacle.
La superioridad de los ingleses —que lo era, pero bélica— formados y duchos en argucias y confrontaciones de poder en su país natal, los induce a considerarse a sí mismos instrumentos de la divina providencia. Someter o exterminar salvajes y domesticar a los sobrevivientes “como se educa a los perros a la obediencia”, constituía, pues, validada misión.
Paladines de Jehová y de la libre empresa, habían hallado al fin territorio ideal para acopiar y multiplicar con creces sus bienes terrenales, bajo el amparo de las sagradas escrituras del Viejo Testamento, todos enorgullecidos de sus éxitos, entre los cuales el calificado “en conjunto y maliciosamente por sus enemigos” como uno los mayores etno-ecocidios que registra la historia.
III
El argumento desde antiguo reiterado no cambió: victoria de la civilización (blanca) sobre la barbarie (no blanca).
En su obra Los marines. Intervenciones norteamericanas en América Latina, Gregorio Selser, citando una referencia del libro The Patriot Chiefs de Alvin M. Josephy, transcribe este párrafo de una correspondencia oficial de Sir Jeffrey Amherst, comandante en jefe de las fuerzas británicas en Norteamérica y futuro mariscal y barón de Amherst, a su subordinado Bouquet, en Pensylvania:
“¿No se podría encontrar el medio para hacer que la viruela cundiera entre las tribus rebeldes? En esta ocasión debemos usar cualquier estratagema que esté a nuestro alcance para reducirlos. Hará Ud. bien en tratar de inocular a los indios, por medio de mantas, la viruela, así como en escoger cualquier otro método que pueda servir para extirpar a esa execrable raza. Me placería mucho que un plan de perseguirlos con perros fuese practicable, pero Inglaterra se halla a una distancia demasiado grande para pensar en ello por el momento”.
Pocos años después, reconocida y firmada la independencia de las colonias del Norte en el Tratado de París en 1783, algunos formulismos en el trato con los indígenas aparecieron, aunque en nada o bien poco distintos a las prácticas habituales de los herederos y causahabientes de los primeros colonizadores.
Las obras de los investigadores estadounidenses Dee Brown (Enterrad mi corazón en Wounded Knee), Leslie A. Fiedler (The Return of the Vanishing American, publicada por Monte Ávila Editores bajo el nombre de El Americano en vía de extinción) o D’Arcy McNickle (Las tribus indias de los Estados Unidos) por solo mencionar tres entre la amplia bibliografía sobre el tema, revelan aspectos lacerantes de la tragedia.
Comenta McNickle que menos de medio siglo después de la independencia, cuando Andrew Jackson asume el cargo de Presidente de la Unión en 1829, el recurso oficial de la fuerza contra los indios comienza a utilizarse sin los eufemismos legalistas del pasado. Pocos días antes de su juramentación había escrito al Secretario de Guerra: “Considero que ya es tiempo de terminar con la farsa de tratar con las tribus indias”.

En el Congreso, integrado en su mayor parte por hacendados esclavistas o sus representantes, de poco valieron las pocas voces alzadas contra el genocidio.
Y cuando no hubo necesidad de asesinar indios porque casi todos habían sido exterminados y los sobrevivientes no podían resistir en la miseria de sus confinamientos, se les envileció de otros modos. Un método eficaz fue el aguardiente.
Alguien como el respetable Benjamin Franklin, en la autobiografía publicada en París en 1791, llegó a escribir: “Si los designios de la providencia fueron extirpar a aquellos salvajes y dejar lugar para los cultivadores de la tierra, no parece improbable que el ron haya sido el medio indicado. Ya han sido aniquiladas todas las tribus que antiguamente habitaban el litoral”.
En 1885, de los 50 a 90 millones de native american (cifras que varían de un estudio a otro) existentes a la llegada de los ingleses, apenas quedaban, según el censo oficial, unos trescientos mil, recluidos en campos de concentración abiertos llamados Reservas.
IV
Los acontecimientos demostrarían que el salvajismo atribuido a los indígenas, de existir en la forma en que decían, estaba también, pero en estado loado y exultante, del otro lado.
En 1854, en respuesta a la oferta del presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce, de “comprar” a los sioux de las praderas una gran extensión de sus tierras a cambio de asignarles una Reservación, el jefe Seattle, en palabras de palpitante humanismo que transcribimos solo en parte, nos dejó lo que hoy constituye preciado ejemplo para los movimientos ecologistas y progresistas de todo el mundo y bien podría figurar con orgullo entre los más hermosos y conmovedores alegatos jamás dichos o escritos.
La carta ha circulado en muchas partes desde entonces, reproducida una y otra vez por quienes comparten o respetan su hermosa y humana certidumbre, pero nunca será inútil en el combate contra el olvido reiterar sus párrafos más característicos:
Si no somos dueños de la frescura del aire ni del fulgor del agua ¿cómo es posible que ustedes se propongan comprarlos?…
Mi pueblo considera que cada elemento de este territorio es sagrado. Cada pino brillante que está naciendo, cada grano de arena en las playas de los ríos, los arroyos, cada gota de rocío entre las sombras de los bosques, cada colina, y hasta el sonido de los insectos son cosas sagradas para la mentalidad y las tradiciones de mi pueblo (…) Las flores que aroman el aire son nuestras hermanas. El venado, el caballo y el águila también son nuestros hermanos. Los desfiladeros, los pastizales húmedos, el calor del cuerpo del caballo o del nuestro, forman un todo único.
Por lo antes dicho, creo que el Gran Jefe de Washington pide demasiado al querer comprar nuestras tierras. …
El Gran Jefe dice que al venderle nuestras tierras él nos reservaría un lugar donde podríamos vivir cómodamente. Y que él se convertiría en nuestro padre. Pero no podemos sin pesar aceptar su oferta porque para nosotros esta tierra es sagrada (…). …
El hombre blanco no entiende nuestro modo de vida. Él no sabe distinguir entre un pedazo de tierra y otro, ya que es un extraño que llega por la noche a usurpar de la tierra lo que necesita. No trata a la tierra como hermana sino como enemiga y una vez conquistada sigue su camino, dejando ahí a sus muertos sin que les importe nada (…).
El hombre blanco trata a la tierra madre y a su hermano el firmamento como si fueran simples cosas que se compran, como si fueran cuentas de collares que intercambian por otros objetos. Su apetito terminará devorando todo lo que hay en la tierra hasta convertirla en desierto. …
Nuestro modo de vida es muy diferente al de ustedes. Los ojos de los Pieles Rojas se llenan de vergüenza cuando visitamos sus ciudades (…) Tal vez esto se deba a que nosotros somos salvajes y no entendemos nada. …
En las ciudades del hombre blanco no hay tranquilidad, ahí no puede oírse el abrir de las hojas en la primavera ni el aleteo de los insectos. Eso lo descubrimos porque somos salvajes que no entendemos nada. El ruido de sus poblaciones insulta a nuestros oídos (…).
Para los Pieles Rojas el aire es de un valor incalculable, ya que todos los seres compartimos el mismo aliento, todos: los árboles, los animales, los hombres. El hombre blanco no parece tener conciencia del aire que respira, como un moribundo que agoniza durante muchos días es insensible al hedor (…).
Si les vendiéramos las tierras ustedes deben tratar a los animales como hermanos. Yo he visto a miles de búfalos pudriéndose en las praderas, muertos a tiros por el hombre blanco desde un tren en marcha. Soy un salvaje y no entiendo cómo una máquina humeante puede importar más que el búfalo al que nosotros matamos solo para sobrevivir. Si todos los animales fueran exterminados, el hombre también perecería de una gran soledad espiritual. El destino de los animales es el mismo que el de los hombres. Todo va enlazado, como la sangre que une a una familia. Todo va enlazado (…).
Esto sabemos: la tierra no pertenece al hombre, sino que el hombre pertenece a la tierra (…).
El hombre no tejió la trama de la vida. El hombre es solo una hebra en ese tejido. Lo que haga en el tejido se lo hace a sí mismo. Ni siquiera el hombre blanco escapa a ese destino común, aunque hable con su Dios como si fuera su amigo. Después de todo, quizás seamos hermanos (…)”.
Tomado del libro del autor “Diario de las Revoluciones”, publicado en 2007.